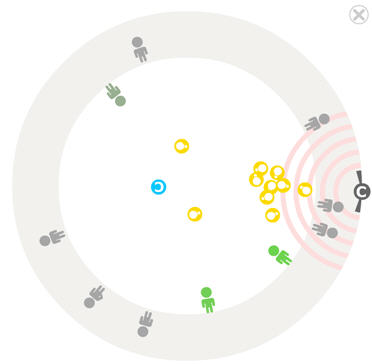Hace algunos años, mientras trabajaba en la Universidad de los Andes, apareció en alguna conversación una idea recurrente (y algo desesperanzadora): Dada la inercia de muchos de nuestros profesores (e instituciones) con respecto al uso de las tecnologías que están cambiando (o ya cambiaron) el mundo, sólo podemos esperar que nuestros estudiantes sean los que motiven el cambio, que sean ellos quienes exijan el aprovechamiento de estas posibilidades por parte de sus profesores e instituciones.
Recordé esta conversación el viernes pasado mientras estaba en clase* viviendo mi rol, recientemente recuperado, de estudiante. Ese día, después de una pequeña crisis durante una clase en la que el trabajo propuesto por el profesor consiste en escribir páginas HTML usando el Bloc de Notas (!!!!), repentinamente me di cuenta (así suene extraño, pues ya llevo aquí varios meses) de que en esta situación estoy jugando el papel de un estudiante. Y que, en ese sentido, si mis profesores están subutilizando los medios disponibles actualmente, recae en mí parte de la responsabilidad de hacer algo al respecto. Muy al estilo de Harry Potter (aunque es autopromoción, no puedo evitar decir que cada vez parecen menos ficticios todos estos aspectos relacionados con la educación, sobre los que hablé en ese post).
Pero, luego de varios meses de ver cuatro distintos módulos (con uno más empezando), y a cinco profesores diferentes en acción, mi situación me lleva a preguntarme si en realidad podemos confiar en que nuestros estudiantes van a atreverse a generar este cambio. No por la capacidad de nuestros estudiantes para hacerlo, sino porque por momentos, pareciera que las rígidas estructuras que se ven en la mayoría de nuestros salones de clase podrían habernos entrenado para no hacer nada al respecto.
Lo cual aplica también a mí. Durante los últimos meses he estado reflexionando mucho sobre muchas cosas que veo en el aula de clase en la que estoy, pero no he hecho nada sobre ello. Me he quedado simplemente sentado, molesto en ocasiones, pero sin hacer nada concreto para alterar mi entorno inmediato (pues la reflexión que pueda haber en un blog, aunque útil, no pasa de ser sólo eso: una reflexión).
El asunto es especialmente difícil porque, ante la posibilidad de hacer un trabajo asignado (tenga o no sentido) y protestar ante el mismo, es mucho más sencillo hacer el trabajo que entrar a cuestionar lo que el profesor está haciendo. Y esta es la gran tragedia del sistema. Dadas las estructuras de poder existentes, resulta más fácil “hacer la tarea” que cuestionarla (Es importante tener presente que esto se replica también en ciertos ambientes laborales, en donde el pavor al jefe es casi un requisito del cargo). Cuestionar significa poner mucho en juego, pues no sólo se corre el riesgo de arriesgarse a un abuso de poder por parte del profesor (en los casos en los que la autoridad del rol excede a su sentido lógico), sino que los propios compañeros pueden reaccionar de manera poco favorable.
Un ejemplo simpático de esto (que tiene unas implicaciones escalofriantes) es la historia aquella de los monos que son castigados cuando intentan alcanzar unas bananas subiendo a una escalera. Cuando un nuevo mono llega a intentarlo, no será necesario un castigo externo, pues los monos que fueron castigados se encargarán de evitar (por los medios que sean necesarios) que el nuevo mono lo intente siquiera. Es una historia que he escuchado a menudo en contextos de estudios organizacionales, para mostrar cuán fuerte puede ser la noción de "aquí lo hacemos de tal o cual manera".
Recuerdo haber visto esta presión de grupo en innumerables ocasiones a lo largo de mi vida estudiantil. Recuerdo también que en muchos casos, yo era parte de la masa (del grupo de monos) que aislaba a aquel que quería diferenciarse. Y recuerdo además (lo cual es especialmente inquietante) que parte de mi vida escolar, antes de la universidad, consistió en aprender que diferenciarse no estaba “bien”, o mejor, que podía aislarte de los demás. Subir la escalera a buscar bananas podía ocasionar un castigo inminente. Por supuesto, esto no se aprende en una clase específica, sino que es el resultado de innumerables tensiones y etiquetas que pueden empezar como un juego entre niños, pero que tienen unas consecuencias catastróficas para nuestros sistemas de aprendizaje y para la sociedad en su conjunto.
Mi mamá suele contarme una historia ocurrida cuando yo estaba en tercero de primaria, de la cual no tengo memoria. Durante alguna clase, la profesora (una monja, pues estudié en un colegio parroquial) cometió un error de ortografía mientras escribía en el tablero. Un momento después, sintió que alguien halaba su falda. Resulta que me levanté y fui hasta el tablero para indicarle que había cometido un error y que debía corregirlo.
Cuatro años después (o probablemente tan sólo uno) no me habría atrevido a hacer algo así, pues para ese momento mis profesores ya habían adquirido esa aura de infalibilidad a la que estamos tan acostumbrados. Poco a poco, el respeto por (o la intimidación ante) la autoridad se transforma en temor a las represalias, sean estas reales o no, lo cual es aún más preocupante. Sin intención deliberada, poco a poco el entramado de relaciones que constituye a la escuela se encarga de estandarizarnos, de prepararnos para un mundo en el que es más sencillo obedecer que cuestionar.
Y no pasa solamente con nuestros niños o jóvenes. Hace pocos años tuve la oportunidad de ver a más de una persona partir hacia estudios de doctorado en los cuales no necesariamente quería estar, pero que servían para cumplir con una exigencia institucional de la Universidad de los Andes. Profesionales brillantes que no estaban persiguiendo sus sueños, sino haciendo la tarea asignada. Al igual que más de una de las personas con las que he tenido la oportunidad de encontrarme en mi vida laboral. Ahora veo que, para mi vida, uno de los momentos de corte más importantes fue cuando ante la alternativa de irme a hacer un doctorado del cual no estaba convencido, decidí dejar de ser profesor de Uniandes.
Por todo esto siento que es muy especial esa pequeña crisis que tuve el viernes pasado. Después de haber pasado varios días conversando mucho con Scott, conociendo a otro aprendiz que en realidad practica lo que predica (aunque en realidad no es que predique tanto), fue un choque muy grande regresar a un aula en la cual un profesor lee sus dispositivas y propone actividades que, al menos para mi, resultan absolutamente irrelevantes.
Como en tantas otras áreas de la vida, lo que sea que ocurra en mi entorno depende solamente de mí. Y estoy en una situación envidiable, pues no tengo nada que perder. La especialización que estoy haciendo fue una forma de obtener una visa que me permitiera estar al lado de Marie en Rio de Janeiro, y aunque ha sido sin duda interesante, no siento que tenga mucho que perder en caso de que el cuestionar llegue a tener algún tipo de consecuencia.
Esta es una situación probablemente diferente de la de muchos de mis compañeros, para quienes este programa representa no sólo una oportunidad de aprendizaje, sino una posibilidad de mejora salarial o laboral, como suele ser para muchos de nuestros estudiantes de especializaciones y maestrías. Así que me pregunto hasta qué punto ese factor puede incidir en la decisión de cuestionar el entorno. Al fin y al cabo, para ellos si habría algo que perder, en caso de que las cosas se complicaran.
Scott mencionó de manera contundente algo que debo intentar más: Hablar (Speak up!). Y para este caso, hablar significa expresar lo que no está bien, y no sólo por medio de este blog. Ya tengo listo un mensaje para mi profesor, en el cual explico por qué no encuentro relevante la actividad propuesta, y por qué estoy en desacuerdo con la manera en la que está planteada.
Más de 20 años después del incidente con mi profesora de tercero de primaria, voy a decir a uno de mis profesores que hay algo que está mal, no en su ortografía, sino en su práctica. Por experiencia se que eso no es algo que ocurra con frecuencia, así que vamos a ver cómo resulta.
Al final, todo esto tiene que ver con una maravillosa frase de Gandhi: "Debes ser el cambio que quieres ver en el mundo". Con frecuencia perdemos de vista que una sola persona puede hacer la diferencia, pero para lograrlo es necesario arriesgarse.
Así que para quienes me lean, sólo me queda invitarlos a hacer lo mismo. A observar su entorno y arriesgarse a hablar cuando las cosas no estén bien. Expresar esto puede ser el primer paso para cambiar el mundo en el que vivimos. Buena falta nos hace.
*Desde Agosto inicié una especialización en Tecnología de Información aplicada a la Educación en la Universidad Federal de Rio de Janeiro.